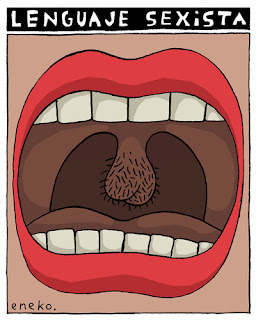 Atenea Acevedo / Rebelión
Atenea Acevedo / RebeliónLeí con interés de feminista, traductora y docente de talleres sobre lenguaje incluyente el informe de Ignacio Bosque titulado Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, cuya publicación a principios de este mes puso nuevamente sobre la mesa un debate que se esperaría rancio por innecesario en sociedades encaminadas hacia una auténtica democracia, y seguí con curiosidad sus repercusiones en distintos medios. Si bien la reacción más ostentosa es el llamado Manifiesto de apoyo al lingüista que ya cuenta con más de 500 firmas, los comentarios en blogs y periódicos, así como en listas de correo de profesionales de la lengua obligan a una reflexión crucial para atender la desigualdad y el uso del lenguaje para perpetrarla y perpetuarla.
Lo primero que se advierte es la escasa capacidad de disentir con respeto y cortesía; la descalificación y la diatriba, expresadas de manera culta o vulgar, marcan el tono de la mayoría de los intercambios. El segundo hecho que llama la atención es el desconocimiento generalizado de nociones clave para sostener un debate productivo. Es común encontrar expresiones como «yo no soy machista ni feminista» o «se insiste en confundir sexo y género». Aprovechemos la renovada controversia para puntualizar brevemente algunos conceptos.
El feminismo no es la contraparte del machismo
El feminismo es un movimiento social de larga data cuyo principal objetivo ha sido promover la valoración de lo considerado femenino por oposición a la exaltación de lo considerado masculino. El feminismo, como todos los grandes movimientos de la historia de la humanidad, ha evolucionado con el tiempo y sus demandas o reivindicaciones han cambiado o se han reformulado, y el debate en su seno está vivo, lo que habla de su buena salud.
Lo primero que se advierte es la escasa capacidad de disentir con respeto y cortesía; la descalificación y la diatriba, expresadas de manera culta o vulgar, marcan el tono de la mayoría de los intercambios. El segundo hecho que llama la atención es el desconocimiento generalizado de nociones clave para sostener un debate productivo. Es común encontrar expresiones como «yo no soy machista ni feminista» o «se insiste en confundir sexo y género». Aprovechemos la renovada controversia para puntualizar brevemente algunos conceptos.
El feminismo no es la contraparte del machismo
El feminismo es un movimiento social de larga data cuyo principal objetivo ha sido promover la valoración de lo considerado femenino por oposición a la exaltación de lo considerado masculino. El feminismo, como todos los grandes movimientos de la historia de la humanidad, ha evolucionado con el tiempo y sus demandas o reivindicaciones han cambiado o se han reformulado, y el debate en su seno está vivo, lo que habla de su buena salud.
El motor del feminismo no es propugnar la superioridad de las mujeres sobre los hombres, sino fomentar la igualdad en el acceso a las oportunidades en todos los ámbitos de la vida y construir sociedades donde la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad. La lucha feminista cuestiona todo el entramado socioeconómico porque desarticula los atributos tradicionalmente adjudicados a los seres humanos a partir de su genitalidad, al tiempo que abre un abanico de posibilidades para el desarrollo de todas las personas en la esfera pública y en el ámbito privado. Algunas conquistas del feminismo son tan obvias que muchas mujeres, sobre todo las que gozan de un mínimo bienestar material, se benefician de ellas sin detenerse por un momento en la complejidad de su historia: participan activamente en la vida política, tienen acceso a la educación formal, eligen casarse o divorciarse o vivir solas o en pareja, optan por la maternidad o renuncian a ella, reciben un sueldo por el trabajo realizado fuera de casa, adquieren y heredan bienes, viajan solas o con quien ellas prefieren, expresan sus opiniones, se vinculan afectiva y sexualmente por elección y no por necesidad. Gracias al feminismo hay hombres con derecho a una licencia de paternidad, hombres que disfrutan de la crianza de sus hijos y dejan lentamente el mandato social de ser proveedores intachables o amantes incansables so pena del cuestionamiento de su masculinidad. En síntesis, mujeres y hombres ejercen derechos que han naturalizado e incluso afirman que ser feminista hoy es anacrónico, como si viviéramos en plena equidad. Sin embargo, el feminismo sigue planteando la urgente necesidad de continuar modificando un sistema social y económico basado en el trabajo gratuito de las mujeres, un sistema que no las dota de la infraestructura para realizarse laboralmente y como personas sin sentirse culpables por parejas o familias rotas, pero que también aprisiona a los hombres en el estereotipo de la violencia, la sexualidad que sigue el modelo aprendido de la pornografía, la fortaleza inquebrantable y la insensibilidad.
Por el contrario, el machismo sí sostiene la superioridad de los hombres sobre las mujeres y su contraparte es la androfobia, no el feminismo. El machismo, cobijado con el disfraz de la galantería y la protección, o diáfano en su prepotencia y control, coloca a poco más de media humanidad en situaciones de desventaja económica y condiciona sus posibilidades de elegir con libertad. No deja de sorprender, por cierto, la cantidad de personas aún convencidas de que son solo las madres quienes «crían» a los machos, cuando una mirada mínimamente atenta y seria evidencia que la plaga del machismo es responsabilidad de toda una sociedad que forma y educa a partir de valores discriminatorios en el hogar (incluido el padre presente o ausente), la escuela, la televisión, los medios electrónicos y la publicidad. Es también inaudito constatar cuánta gente todavía señala por qué las mujeres no buscan la igualdad laboral «hacia abajo», a saber, por qué no luchan por empleos en los sectores predominantemente masculinos que se distinguen por la precariedad. Quizás la respuesta radique en que la mayor parte de la población pobre del planeta ya está conformada por mujeres, y en que son ellas quienes llevan siglos limpiando la mierda propia y ajena.
Sexo y género
El sexo es biológico y se determina a partir de tener pene o vagina y el aparato reproductor correspondiente. La categoría sexual es esa primera etiqueta («niño» o «niña») que nos colocan al nacer. A diferencia de lo que sostienen muchos lingüistas, la palabra género es mucho más que una categoría gramatical: este vocablo es de uso común desde hace decenios en disciplinas como la antropología y la sociología para referirse a la construcción cultural de la diferencia sexual, es decir, los atributos socioculturales que se otorgan a quienes nacen con sexo de hombre y a quienes nacen con sexo de mujer. ¿Qué significa culturalmente ser hombre o ser mujer? ¿Cómo determina nuestra sexualidad las relaciones de poder que se establecen en el entorno social? Por ejemplo, en la cultura de los países de habla hispana se supone que los hombres son proveedores; un varón desempleado puede caer en una depresión clínica aterradora, no solo porque no dispone de ingresos, sino sobre todo porque no está cumpliendo con la función social que se le ha impuesto. Seguramente se le escuchará decir «soy un fracasado»… si cuenta con la contención necesaria para expresar sus emociones. Por desgracia, lo común será que recurra al alcohol, un medio culturalmente fomentado y considerado masculino para evadir la realidad.
Desde luego, sexo y género no son palabras intercambiables, pues sus significados son claramente diferentes: sexo es genitalidad, en tanto género es la identidad que se adopta por un proceso de socialización en determinada cultura, en otras palabras, la asunción de comportamientos conforme a lo que se supone femenino o masculino.
El lenguaje incluyente
En lo que respecta a las críticas hacia los manuales para un uso no sexista del lenguaje, lamento que gran parte del debate caiga en el reduccionismo al centrarse en el desdoblamiento de sustantivos o la nefasta arroba, e ignorar otras propuestas viables para la comunicación escrita entre las organizaciones y la sociedad, por ejemplo la preferencia de sustantivos colectivos incluyentes como «profesorado» o «cuerpo docente», «niñez» o «infancia», «población», «personal médico»; la preferencia de sustantivos abstractos (por ejemplo, en lugar de decir «el director» o «el gerente» si no sabemos el sexo de la persona en el cargo o se trata de un texto general, decir «la dirección» o «la gerencia»), y las propuestas fácilmente adoptables tanto en la escritura como en la expresión oral, como la eliminación del supuestamente genérico universal «hombre» y la adopción de «humanidad», «ser humano», «persona» o «gente» según el contexto, y el uso del femenino en las profesiones y puestos que, sabemos, están ocupados o pertenecen a mujeres. Es revelador que aún se cuestione la feminización de las profesiones u ocupaciones, particularmente en casos en los que no hay argumento gramatical que valga (arquitecta, médica, ingeniera). La razón detrás de ese masculino presuntamente universal no es otra que la mayoría masculina en esas profesiones u ocupaciones. No olvidemos que cuando los varones incursionan en ámbitos tradicionalmente femeninos se masculiniza el sustantivo o se inventan nombres nuevos. Nadie dice «el enfermera», «el nana», «el costurera» o «el modista», «el cocinera» ni «el azafata» o «el aeromoza». ¿Por qué? Pues porque el camino más corto para insultar a un hombre es feminizarlo, por eso se prefiere «enfermero», «cuidador» o «niñero», «cocinero» (o «chef»... aunque no siempre lo sea), «sastre», «sobrecargo» o «comisario a bordo».
Quisiera resumir mi postura sobre el sexismo lingüístico y la visibilidad de las mujeres con el siguiente fragmento, tomado de un texto que publiqué en 2009 sobre la necesidad de un periodismo con perspectiva de género:
Demasiada tinta se ha perdido en chistes fáciles y laboriosos cuestionamientos por igual que pretenden (y muchas veces consiguen) echar por tierra un debate capaz de ser fructífero y motivarnos a reflexionar sobre el porqué de nuestros decires. Hoy se dedican páginas enteras a discutir si la palabra «presidenta» rasguña la semántica, en tanto las mismas personas que dicen defender una lengua a la que, contra viento y marea, quisieran preservar inmaculada, nunca antes cuestionaron el uso de palabras como «sirvienta» o «asistenta». Hoy se dedican horas a discutir si la noción «violencia de género» es lingüísticamente correcta (y lo es en tanto se refiere a actos de agresión verbal, física, psicológica o sexual cometidos en la esfera doméstica o pública, ya sea por un hombre o una mujer, en contra de otra persona, también varón o mujer, so pretexto de que no cumple con las expectativas socioculturales adjudicadas a su sexo biológico), mientras miles de seres humanos la padecen en todos los rincones del planeta. Las grandes plumas publican diatribas centradas en el poco afortunado desdoblamiento o duplicación de sustantivos como estrategia para evitar el masculino genérico, pero ni siquiera mencionan la multiplicidad de recursos viables que plantean otras propuestas. Se dice que queremos cambiar la realidad a partir del lenguaje, no que creemos en la necesidad de nombrar nuevas dinámicas sociales, y nuestros críticos se pierden en polémicas bizantinas en lugar de colaborar con el cambio social desde todas las trincheras, incluida la de la palabra. Aportar al genuino debate requiere de reconocer el valor de conceptos que delimitan un objeto de estudio y nos permiten avanzar en la reflexión de temas fundamentales para el bienestar de todas las personas. No sorprende que aquello que antaño se consideraba chismerío, aquelarre y escasa capacidad de articulación de las mujeres, y fuera motivo de mofa entre la mayoría de los hombres, sea hoy el motor de la descalificación automática y gratuita. Es que, para decirlo sin eufemismos, resulta más políticamente correcto intelectualizar el machismo que reconocerlo en el espejo.
Más allá de las anteojeras académicas
¿Dónde está, pues, el sexismo en el uso del lenguaje? Además de atender las estrategias lingüísticas incluyentes ya citadas, es necesario reconocer y combatir las numerosas expresiones sexistas que persisten en todos los países de habla hispana, por ejemplo:
Feminizar ofende. ¿Quiere usted agraviar, ridiculizar o degradar a un varón? Es muy sencillo: feminícelo. Recurra directamente al femenino del insulto o dígale que llora o baila como niña, se queja o fastidia como mujer, es un mantenido o parece maricón. No olvidemos que la homofobia es prima hermana de la misoginia y que en nuestras culturas prevalece el mito de que todos los hombres homosexuales en el fondo son o quisieran ser mujeres.
Licencias lingüísticas masculinas. Si usted es mujer, ¿ha notado que en distintas situaciones cotidianas hay hombres que se arrogan el derecho de hablarle con una familiaridad que no usarían con uno de sus pares, usar palabras cariñosas o de clara referencia a su físico, sin conocerla en absoluto? Un empleado en un aeropuerto o banco la llama «nena» si usted es joven o «linda» si ya no lo es tanto, pero conserva cierto atractivo; un camarero la llama «damita» o usa otro diminutivo que no viene al caso. Si usted es la camarera o la empleada y él es el cliente, peor será.
Imposibilidad de expresarse acerca de una mujer sin mencionar su físico o su relación con un hombre. Una constante en conversaciones, reportajes periodísticos, editoriales, noticias y prensa rosa es que cuando se habla de una mujer, aun cuando se destaque su talento, carácter, actitud profesional o determinación para afrontar la vida, se añade alguna observación sobre su belleza o falta de ella, su atractivo sexual gracias o a pesar de su edad, delgadez o gordura. También es común definirnos a partir de nuestra relación erótica o afectiva con un hombre: «es la mujer de Fulano» o «la ex amante de Sutano». Asimismo, cuando se señala el machismo o la misoginia en el comportamiento o la actitud de un hombre es común que éste responda aludiendo a entes supuestamente universales y exclusivamente femeninos, como la belleza o la ternura, para justificar o eliminar del intercambio dicho comportamiento o actitud. Pensemos en respuestas tipo «¡Cómo pueden tacharme de misógino, si me encantan las mujeres!», «¿Machista, yo? Si lo primero que reconozco es su belleza, mucho hacen con alegrarnos con su presencia» o «¡Qué guapa te ves enojada!».
El cuerpo de las mujeres como bien público. El cuerpo de las mujeres no es suyo, pertenece y sirve a las televisoras, las agencias de publicidad, los medios electrónicos, las empresas que organizan concursos de belleza para niñas de 5 años hasta mujeres de veintitantos, los rotativos que adornan las páginas deportivas con semidesnudos femeninos, las instituciones religiosas, el Estado y sus políticas de control o fomento de la natalidad o los ejércitos que han hecho de la violación un arma de guerra. El vínculo entre estos usos del cuerpo de las mujeres y la violencia verbal, psicológica, económica, sexual y física que se ejerce contra ellas se explica por un continuo que parte del cuerpo de las mujeres como el principal elemento que las define en el contexto social, un cuerpo que es propiedad de una sociedad patriarcal que califica y descalifica conforme a su imagen, se apropia y desprecia con base en lo meramente visual, premia y castiga principalmente por cómo nos vemos, qué edad tenemos y qué tan sexuales somos o parecemos. Son incontables los programas de televisión de habla hispana donde las mujeres son fundamentalmente atractivo visual o blanco de toda clase de bromas de mal gusto, programas que forman opiniones y modelos de comportamiento. La publicidad no solo continúa perpetuando los estereotipos del éxito masculino (dinero y sexo) y el éxito femenino (casa impecable, ropa sin gérmenes, niños sanos y comida rica); además, el cuerpo de las mujeres sigue siendo el objeto publicitario más rentable y funciona para vender prácticamente cualquier idea, producto o servicio. Se trata de un cuerpo que no es un espacio íntimo del que solo dispone su dueña, por eso en nuestras culturas tantos hombres se viven con el derecho de violentarnos por la calle con los mal llamados piropos, de invadir nuestra intimidad o interrumpir nuestros pensamientos cuando caminamos solas por la calle, y se transforman en corderitos cuando vamos acompañadas de un hombre, al que no solo consideran como un par, sino como dueño de nuestro cuerpo… y entonces nos convertimos en propiedad ajena. Por eso es posible fotografiarlo, dibujarlo, tocarlo, mirarlo o gozarlo sin permiso, transformarlo en herramienta de marketing, violarlo, golpearlo o mutilarlo.
Visto el panorama, casi dan ganas de dar la razón parcialmente a los académicos y sus inoportunos informes. Reflexionemos sobre el lenguaje periodístico, cómico, publicitario, empresarial, militar y político, pero también sobre nuestro lenguaje cotidiano, casi siempre plagado de expresiones que denotan una doble moral, fomentan estereotipos y legitiman la violencia sutil o descarnada.
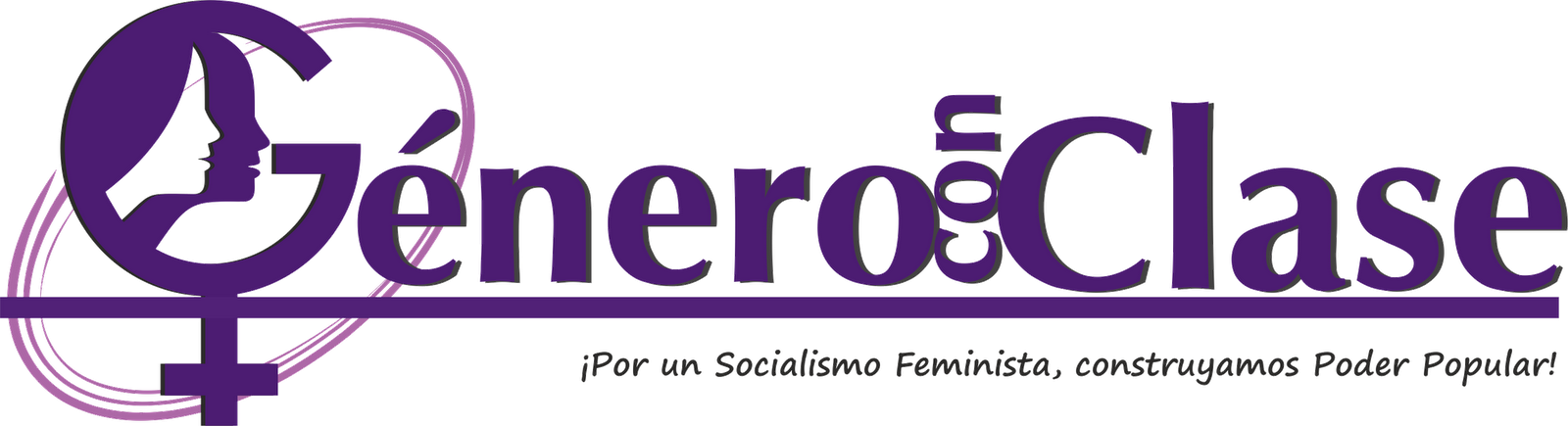


1 comentario:
Genial entrada, gracias por compartir.
Publicar un comentario